Luego del éxito cosechado por “La marca del viento” (Premio Casa de las Américas 2019), Eduardo Fernando Varela publicó “Roca Pelada”. El libro editado por Tusquets es el segundo paso a nivel de una trilogía sobre geografías sudamericanas.

Mi causa está en la frontera
“Las fronteras separan, pero también unen”, dijo, desde Venecia el escritor cordobés en diálogo con El Litoral poniendo en perspectiva su última publicación, “Roca Pelada”.
Desde Italia, el escritor argentino atendió a El Litoral para profundizar en una obra que se ambienta en el altiplano de los Andes. “Es inevitable pensar en Argentina y Chile -o Bolivia-, pero son dos países imaginarios”, aclara, “podrían ser un poco de uno y un poco de otro”.
Deportado
“Roca Pelada es una reinvención”. Firma Varela. Portador de un par de óculos trufados de paisajes. Encaramado sobre dos piernas todoterreno. La historia cuenta que Eduardo vivió hasta los 20 años en su Córdoba natal. De allí llegó a Italia. Hoy, reparte su vida entre Buenos Aires y Venecia.
Pero, entre ambos Eduardo -el oriundo y el migrante- ocurrió un episodio. Tenía 18 años. Sus amigos lo alertaron acerca del peligro, pero se rebeló. Su decisión era firme: alistarse en el servicio militar obligatorio. “Vi la posibilidad de conocer el sur y me dejé llevar”.
Estuvo en un regimiento de infantería de montaña, haciendo controles, “saliendo con las mulas” por la Cordillera. Subió al volcán Lanín, antes de que fuera una atracción turística. A la par de ese amor, sin embargo, latían sincronizados incomodidad y contexto. Se asomaba el Conflicto del Beagle.
“Me encontraba como un deportado en Siberia, me fui con la idea de no volver nunca más a ese lugar”. Escalofriante, puntual. “Deportado/a” y “deporte” tienen la misma raíz etimológica. El ejercicio de plasmar experiencia en obra le llevaría cuarenta años a Varela y tendría por nombre “La marca del viento”.
Nada
Se dijo que “Roca Pelada” es una reinvención. Es el traslado al papel de todas las historias que Varela vivió. “Tuve una experiencia cruzando a Chile”, dice del otro lado de la pantalla, agrega otra capa. Pero bien podría estar en medio de un fogón con la lámpara apuntando a su rostro. “Las conexiones estaban interrumpidas y me quedé varado en la frontera de Socompa por más de una semana. No había modo de pasar al otro lado. Estuve en un lugar totalmente extremo, conviviendo con gendarmes que nos alojaban. Vi cómo vive esta gente, en un paso de frontera en un lugar donde las fronteras parecen absurdas”.
Aquí, Varela parece imbuido por el latido solitario del protagonista, el teniente Costa. Y se deja llevar por el sueño, ese juego de cajitas, de sentidos, en el que se deben abrir y cerrar varias puertas hasta llegar al sueño verdadero. “Todo lo que nos va pasando en la vida son impresiones que quedan grabadas, pequeñas heridas, emociones que quedan sepultas, reprimidas. Con el tiempo, todo lo reprimido vuelve. Todas esas situaciones, cuando reaparecen, lo hacen en forma de historias, recuerdos de recuerdos de recuerdos que nosotros transformamos. Yo creo que así nacen las historias. En quienes escribimos y, también, en quienes no escriben. Son historias que todos llevamos dentro”.
Tanto “La marca del viento” como “Roca Pelada” fueron publicados en Francia con muy buena recepción. “Cuando le pregunto a un europeo qué es lo que más le gusta de la Argentina me dice la Patagonia. ¿Por qué, si no hay nada? Justamente por eso: porque no hay nada. En Europa hay una superposición de culturas como la egipcia e invasiones recientes. Y se aprecia el vacío de esos paisajes. Es distinto decir Patagonia o Cordillera de los Andes para un europeo -lo ve como un lugar mítico o de turismo, como Alaska, Siberia, Amazonia o Sahara- que para un argentino que lo vive como parte del territorio y la cultura nacional”.
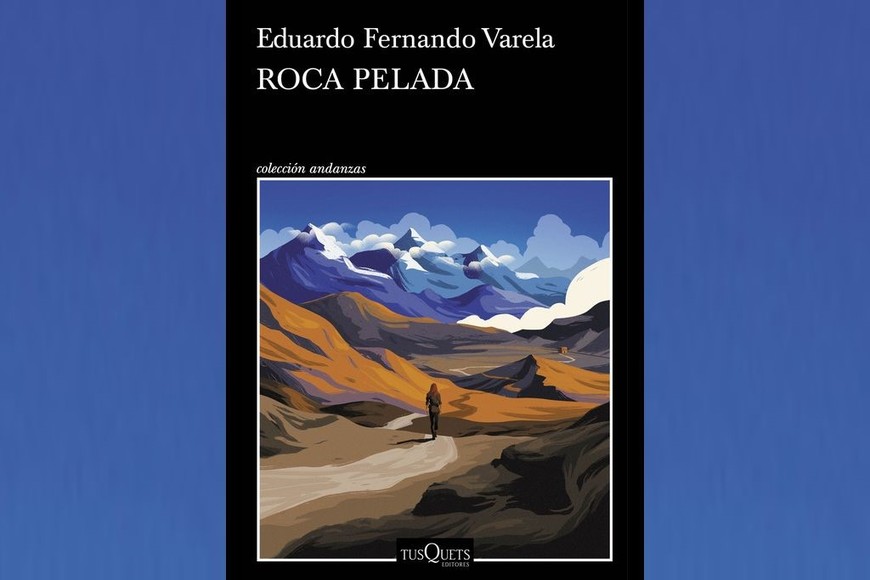
Ese lado
Los dos destacamentos de Roca Pelada, relata el libro, están divididos por una línea de piedritas de cal pintadas de blanco. Y la señalización correspondiente: PASO DE ROCA PELADA. LÍMITE INTERNACIONAL. ALTITUD 4980 METROS. VIGILANCIA ARMADA. PROHIBIDO PASAR. A partir de entonces, sabemos que los límites, las fronteras (en todas sus acepciones) serán vectores de la obra. Páginas adelante, las fronteras se irán desdibujando, borroneando, resignificando.
“Las intenciones fueron ridiculizar las fronteras. Una frontera, todas las fronteras. No sólo ridiculizarlas, sino tener en cuenta su doble juego. Separan, pero también unen. Si no hubiera frontera en Roca Pelada, no habría ese encuentro de gente. Esa mirada hacia el otro lado. Nos pasa a todos. Si te pongo un límite, una muralla, una frontera, tu primera intención va a ser ver qué hay del otro lado. Cruzar”.
En este sentido, Varela explica que, a medida que transcurre la historia, Roca Pelada va perdiendo el aura de lugar sagrado. “Ellos necesitan esta frontera porque al tenerla viva se crea este límite que permite después superarlo. De a poquito se van animando. Me gusta la idea de que vos das un paso, vas del otro lado de la frontera, y geográficamente no cambia nada. Estás exactamente en el mismo lugar. Pero una frontera hace que ya no estés en el mismo lugar. Eso te despierta cosas, hace que quieras ver cómo es la vida de ese lado. Creo que esto le pasa a los personajes de Roca Pelada”.
Buenos enemigos
La otredad es un tópico que empieza a despertar interés en Eduardo a partir de ciertas lecturas, como “El compañero secreto” de Joseph Conrad. En el relato, un capitán de barco recoge a un náufrago y conviven en la cabina. “Es maravilloso cómo se describe al otro, la mirada del otro. En Roca Pelada, encontré algo que estaba dentro mío: este espejo que hay con el otro”. Hay una escena del libro que lo grafica. El teniente Gaitán, de un lado, el teniente Costa del otro. Realizan los mismos movimientos, se estudian, se reflejan, se reconocen.
Tales personajes son presentados por el autor como “buenos enemigos” o “enemigos de confianza”. Además de intrigas y disputas territoriales -que incluyen disquisiciones por el nombre de los hitos-, comparten bebidas, cigarros y partidos de fútbol. “Son como niños, juegan dándose trompadas”, profundiza Varela, trayendo a cuento los puñetazos sumarios (alocución de una magistral bizarría burocrática para referirse a los castigos propinados por Costa a su subalterno, Quipildor). Hasta que Vera asume el puesto de Gaitán...
“La aparición de una mujer en los cuarteles, en lugares donde habitualmente estaba excluida, cambia todo. Altera el universo masculino. Encima, roja. El color rojo en una cordillera, en un paisaje gris, donde todo es roca, es un contraste muy visual. Además, no sólo el contacto, la sola idea de saber que hay una mujer del otro lado, cambia el comportamiento de los tropicales que están desesperados”
Todo parece
Eduardo busca una palabra, le llega con eco italiano. Inebramento. Suena a enhebrar, por qué no, pero cifra otro concepto: intoxicación. Embriaguez. “Cuando respiramos el oxígeno de la llanura, rico en moléculas, nos embriagamos. No es que falte el oxígeno, es que por la presión las moléculas se separan y hay que respirar mucho para obtener la misma cantidad de moléculas. Eso provoca hiperoxigenación. Y lleva al delirio de altura”.
“Roca Pelada” es una extraña forma de la normalidad. Se alteran los estados, cambian las reglas de la percepción. Aberraciones visuales, espejismos auditivos. “Todo parece, nada es cierto. ¿Aquello es una apacheta o un desmoronamiento por los pequeños terremotos que hay? ¿Son truenos o volcanes que rugen?”, se pregunta Varela. Costa y los tropicales trepan a estados de ensoñación. La intermitente banda sonora de una locomotora errante trae el pulso del ómnibus injertado en la casa, que Di Benedetto relató con maestría en “El silenciero”.
Costa tiene un radiotransmisor que anda cuando quiere. Para él, es una mascota. Y el teniente lo trata el modo que trata un mal dueño a la mascota, a los golpes. Para los tropicales -algunos de cuyos nombres disparan guiños futboleros, como los cabos Bequembauer Gutiérrez o Juan Pablo Primero Esnáider-, el aparato es facilitador de sesiones de espiritismo. A veces, el bicho devuelve voces espectrales, como la del mayor Aparicio, sujeto narrado a través de una distorsión que, de a ratos, se adueña de la frecuencia.
Se tocan
Hay una imagen mínima que deja su huella en la arena del libro. Una colonia de hormigas en un círculo cerrado sin principio ni fin. Parecen trazar una línea. La secuencia se duplica en el ritual ancestral de la capaccocha. Se mueven pero no avanzan. Escenas inmóviles, fotografías.
¿Cómo se narra un tiempo-sin-tiempo? ¿De qué modo se ordenan las acciones sin una matriz lo suficientemente estable, Eduardo? “Se cuenta con estas alucinaciones que tiene Costa. Es un pasado que parece ser un pasado, pero también es un presente. No sabemos si eso está ocurriendo, si eso ocurre en los sueños. Son como tiempos que se tocan. De algún modo, él accede a un tiempo que tiene 500 años de viejo. Los Incas iban a hacer sacrificios a la cima de los volcanes porque era el punto más alto en donde podían comunicarse con los dioses. Hacerles una entrega del sacrificio. Por lo tanto, las montañas eran ya un límite para ellos. También el volcán. Un límite entre la tierra y el cielo”.
Reinos
En “Roca Pelada” se manifiestan tres estratos humanos que, a la vez, son geográficos. Esa fue una revelación para el propio escritor en uno de las últimas etapas de re-escritura. Mineros, tropicales y oficiales se corresponden con los reinos mineral, vegetal y animal.
Varela abre una ventanita a su proceso creador. Entra vientito fresco, moldea gente. “El estrato más prehistórico y más bajo es el de los mineros. Personajes de piedra que parecen el ejército de terracota. Viven en las minas, chupan piedras. Los tropicales representan el reino vegetal. Son gente que viene de regiones litoraleñas. De ríos, selvas, humedad, mosquitos. La capa superior -Costa, Gaitán y Brower- está más cerca del cielo que de la tierra. Desde allí, hay una perspectiva esférica de las cosas. No existe el horizonte ni lo llano, como en los lugares de la pampa. Se está más próximo la estratósfera, donde se tiene la sensación de vivir en una esfera y no en la llanura”.
Algo más. Podría decirse que los mineros son el hacer, los tropicales lo ritual, y los oficiales el pensamiento. Costa tiene muchos libros desperdigados en su casilla. “En un lugar donde cambian todas las reglas de percepción, las historias de esos libros no se terminan de formar”, amplía Eduardo. “Del mismo modo, es como si los libros de Costa estuvieran en blanco. Las historias no cuajan, hasta que él se libera del paso y empieza a caminar por encima de la frontera”.












Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.